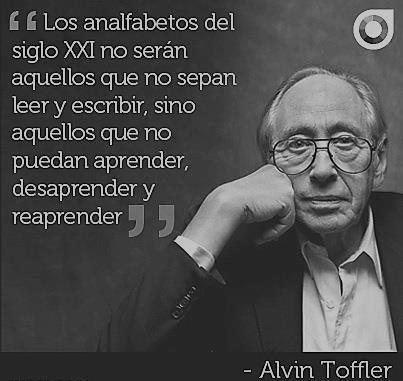Introducción
El acentuado proceso de transformación en los modelos epistemológicos y antropo-sociales convergentes al desarrollo educacional de los países, dan forma a una emergente noción de calidad educativa, basada en supuestos epistemológicos y paradigmáticos, substancialmente distintos a los generados a partir del conductismo y el cartesianismo. En esta coyuntura se da un tránsito desde los tradicionales modelos lineales sobre la enseñanza y aprendizaje, a concepciones que reconocen la complejidad del proceso educativo, lo que, a su vez, redefine la profesión e identidad docente, alcanzando nuevos órdenes de pensamiento y acción educativa.
La complejidad del proceso educativo transitas por propuestas emergentes tales como:
La epistemología como reflexión acerca de lo que las disciplinas científicas están produciendo, trata de evaluar la naturaleza y calidad de su conocimiento científico, la verdad o falsedad de sus teorías o cómo proveen de explicaciones adecuadas o cuál es la estructura formal y conceptual de sus teorías o qué relación debe darse entre la explicación y la predicción de un fenómeno, además de plantear el problema de la elección entre diversos métodos y, como no, interrogarse acerca de la naturaleza de las regularidades y leyes científicas. . (Brunet Icart & Morell Blanch, 2001)
Por otro lado, tenemos la cibernética de segundo orden que se ocupa del observador como parte de lo observado y las ciencias cognitivas que se encargan del estudio de la mente y la inteligencia, de forma interdisciplinaria, entre estas podemos mencionar a la filosofía, la psicología, la antropología y la lingüística, entre muchas otras. (Thagard, 2008)
CONTENIDO
Emergentes epistemologías para configurar lo educativo
La noción de complejidad, se configura a partir del trabajo en diversos e interdependientes campos de
investigación. Entre ellos podemos citar toda la gama de investigaciones en teoría de sistemas, ciencias cognitivas y cibernética de 2º orden, como, también, toda la corriente epistemológica constructivista. Dichos dominios convergen en una emergente epistemología, con importantes alcances en el entendimiento de la educación, el aprendizaje y el conocimiento.
Implicancias de la perspectiva sistémica en el contexto educativo.
El enfoque de sistemas, se remite a los aportes desde la biología y la termodinámica en el siglo XIX, los cuales permitieron integrar diferentes niveles de complejidad, haciendo evidente la necesidad de replanteamiento de los estilos de pensamiento existentes.
En los años 40’ los aportes de la cibernética e informática, permitiendo la emergencia de una nueva concepción de trabajo, autoridad, razón y proyecto de sociedad. Siendo Luwdvig von Bertalanffy difunde el término de sistemas, más ampliamente en su obra basada en la Teoría General de Sistemas. La dinámica de los sistemas quiebra la visión estática de las organizaciones y de las estructuras, integrado el tiempo y haciendo surgir lo relacional y el devenir.
Asimismo, las personas, al trabajar en conjunto, se sienten parte de algo mayor que sí mismas, tienen la sensación de estar conectadas, de ser generativas. (Senge, 1990) El sujeto, desde esta concepción, es productor y producto de la cultura, sus actos crean la realidad y pueden cambiarla. Toda acción es parte de un sistema de relaciones, por lo que siempre se inscribe en un contexto más amplio.
El pensamiento de sistemas, al centrarse en un campo de relaciones, posibilita y conlleva el inevitablemente encuentro con el observador que distingue y configura dichos sistemas.
Epistemología constructivista: El énfasis en el sujeto cognoscente.
Las nociones generadas dentro del dominio de la epistemología constructivista, han influenciado los
modelos de interpretación y el entendimiento del fenómeno educativo, en lo referido a la trama de procesos de comunicación y toma de decisiones en el contexto pedagógico. No obstante, es necesario indagar en que dominios de la acción docente se sitúan y toman forma las nociones implícitas a la epistemología constructivista., dado que los cambios de conceptos no precisamente conllevan transformaciones profundas en los procesos de toma de decisiones y acción en el ámbito educativo, cualquiera sea su nivel o contexto.
La perspectiva constructivista, no puede ser una instancia más de disociación cognitiva, ahora centrada en el sujeto, sino más bien como un enfoque epistemológico que concibe al conocimiento como un fenómeno relacional indisociable, donde el sujeto y su entorno co-emergen en la relación.
La epistemología constructivista involucra la perspectiva de sistemas, pero, además, incorpora una concepción que enfatiza en la relación continua y circular que se da en la relación observador <-> observado, es decir, incorpora al observador en su observación.
Desde el enfoque de la complejidad y la cibernética de segundo orden, las relaciones son distinguidas como la base del conocer, por lo que el conocimiento es una forma de vivir la trama de experiencias que se desea explicar, un fenómeno complejo en el que los sujetos: profesores y estudiantes, están involucrados.
De la conjugación de las nociones de encarnación y emergencia, aparece una concepción de mente y mundo intrínsecamente relacionada a la imaginación y fantasía, es por ello de fundamental importancia promover que los estudiantes desarrollen ese mundo, el suyo.
La epistemología constructivista no se acota a una metáfora arquitectónica del conocimiento, sino que trasciende a una emergente forma de interpretar inactivamente la educación y todo su dominio de acción.
Complejidad y su proyección epistemológica en educación.
Abordar la dimensión epistemológica es centrarse en el proceso de mutua transformación, que se da entre la experiencia y su reformulación en el lenguaje. Por lo tanto, como hemos sostenido, no se asume un mundo a priori, con una existencia ontológica, sino que, más bien, constitutivo a la relación cognitiva en la que es configurado.
La complejidad es una forma de distinguir y dar inteligibilidad en la relación cognitiva, por lo tanto se abre a una dimensión epistemológica. Cabe destacar que, la noción de complejidad toma forma en una constante tensión entre un conocimiento no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de toda empresa de conocimiento.
Una perspectiva compleja y continua de la organización y evolución de las ideas, no admite la fragmentación y discontinuidad que representa la enajenación en los “ismos”, sino que, se abre a un espacio reflexivo de articulación de dominios, abierto a la comprensión de la diversidad.
Aproximaciones a una noción de sujeto desde la epistemología de la complejidad.
El profundo replanteamiento epistemológico que viene gestándose al interior de la ciencia, desde la misma ciencia, tiene que ver fundamentalmente con la concepción de sujeto y su participación en el proceso de construcción de conocimiento científico.
Los sistemas vivientes existen tanto como conserven su organización, por lo tanto, desde esta perspectiva, no existe materia o sustancia viva, sino procesos de vida. Igualmente, esta concepción, al centrarse en la autonomía de lo vivo, reconoce el patrón no lineal involucrado en la acción o toma de decisiones del ser vivo. Si bien, esto es válido para todo organismo, en tanto sistema cognitivo, la aparición del sistema nervioso y los centros de alta densidad sináptica, acentuaron el carácter no trivial del conocimiento en el ser humano, cuestionando cada vez más, las posturas conductistas de la cognición basadas en relaciones lineales de causa y efecto, que trivializan la condición autónoma del observador.
La construcción de identidad involucra un proceso reflexivo de auto producción, implícito en la noción de autopoiesis, desde el cual emerge el dominio de interacciones y los valores de información en el proceso de generación de distinciones de un observador en las redes en las cuales participe.
Desde esta perspectiva, todo fenómeno biológico y cognitivo se da en una red de relaciones, que imposibilita reducir el fenómeno a las partes que lo constituyen, ya que, tanto el organismo como el conocimiento que genera, operan como una unidad relacional indisociable. Lavanderos (2002),
agrega que, con la emergencia de la cultura, la cognición humana debe ser explicada en base a un modelo auto-eco-semiopoiético, esto es, reconociendo que la dinámica biológica se desarrolla en una red fuertemente mediada por el lenguaje. La organización auto-eco-semiopoiética no asume un acoplamiento o disyunción organismo-medio, sino que sitúa la dinámica del sujeto en una red mediada por el lenguaje, donde el entorno emerge como una configuración relacional de distinciones que el organismo realiza en dicha red.
De esta forma, la noción de acoplamiento estructural, es sustituida por el concepto de unidad relacional organismo<->entorno, esto es, un modelo basado en relaciones de emergencia y no en la disyunción de estructuras.
Desde el enfoque complejo, aparece la irreversibilidad sistémica y los sistemas alejados del equilibrio (Prigogine, Nicolis, 1977), figura que pone énfasis en el ruido e impurezas, desechados por la tradición positivista. De igual forma, se da la tendencia a la recuperación de una noción de temporalidad e irreversibilidad compleja, que se abre a las incertidumbres, la inestabilidad de los sistemas presumidos estables, al mestizaje de identidades y niveles de observación, transitando desde unidades discontinuas a unidades complejas. (Bronstein, Gaillard, Piscitelli, 1995)
De este modo, el sujeto cambia continuamente con la experiencia y operan, en cada instante, como un sistema relacional, en virtud de lo cual, es necesario evitar la trivialización y reducción de la complejidad social, entendida como instancias de predicción y control. En consecuencia, la noción de sujeto, como señala Flores (2003), ya no puede restringirse a una definición, sino más bien lo libera de la unicidad de una naturaleza inmóvil, abierto a opciones convergentes y no contradictorias. Asimismo, desde una concepción científica de la noción de autonomía, el sujeto se transforma en un sistema exo-auto-expositivo que conoce, actúa y decide, situado en el centro de su configuración de mundo (Morin, 1995).
En síntesis, la gran convergencia de los diversos dominios de la ciencia en un énfasis irrenunciable en el sujeto, sitúan a las Ciencias de la Educación en un espacio transdiciplinario privilegiado, orientado al sujeto, al observador, a aquel que conoce y que, por lo mismo, es de fundamental importancia en la tarea educativa.
CONLUSIONES
De manera general, es una preocupación constante y está presente en los discursos de políticos, economistas y de muchos profesionales la importancia del conocimiento a nivel global. Es importante establecer diferencias del conocimiento que se genera a partir de los grados de escolarización de la persona (situarlo así, es un reduccionismo aberrante) dado que el conocimiento de las personas supone procesos autónomos del sujeto dentro y fuera del sistema formal de educación.
Es en ese sentido, que el conocimiento esta referido al desarrollo multidimensional de cada pueblo y es en ese campo del pensar flexible lo que permitirá el desarrollo de nuevo conocimiento o condición humana y es en este contexto que la especialización, base del paradigma productivo industrial y su hegemónico estilo de pensamiento lineal, plantea la reformulación en los modelos emergentes epistemológicos basados en procesos educativos con noción de complejidad, la cual viene a transformar los sistemas educativos que son referencia en la actualidad, ello implica una transformación de la esencia de la praxis docente, que además implica dotar una perspectiva recursiva en la evolución y desarrollo que los procesos demandan en este nuevo paradigma.
Finalmente, la noción de complejidad en la referencia de las emergencias epistemológicas de la educación es una forma de vivir el proceso educativo, por lo que, educación y complejidad son dominios convergentes. Tal evolución no pasa sólo por aspectos triviales o sumativos, tales como
aumentar los años de escolarización, desarrollar la infraestructura informática o ampliar la jornada escolar del sistema, sino que además, precisa de una reforma paradigmática y epistemológica que se proyecte en acciones para nuevas formas de aprendizaje y conocimiento.
Bibliografía
Brunet Icart, Ignasi & Morell Blanch, Antoni (2001). Epistemología y cibernética. Papers: revista de sociología. Año 2001, Número 65. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona
Oliva Figueroa, Iván (2005). Emergentes Epistemologías en educación: El enfoque de la complejidad. COMPLEXUS: Complejidad, Ciencia y Estética. Chile: Corporación SINTESYS.
Thagard, Paul (2008). La mente. Introducción a las ciencias cognitivas. Buenos Aires: Katz Editores